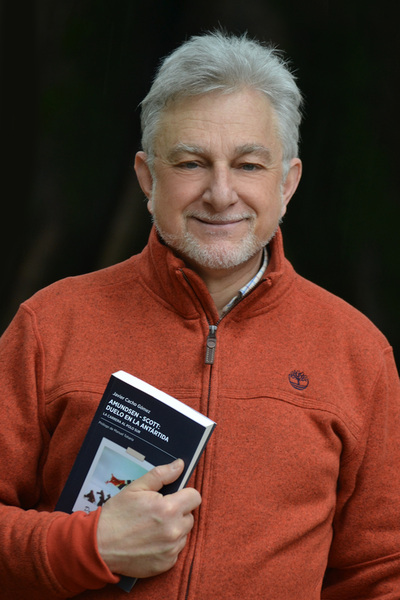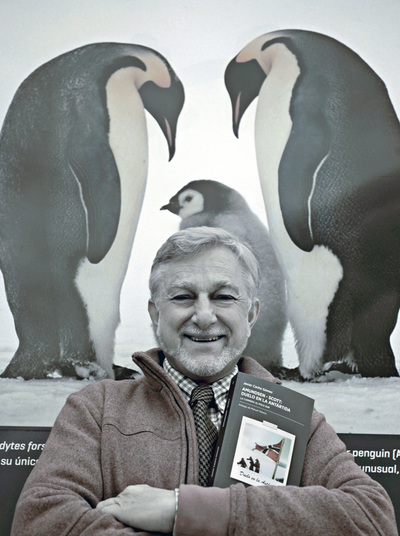El reciente descubrimiento de uno de los barcos de la expedición de Sir John Franklin por parte de un equipo de científicos canadienses vuelve a poner en evidencia nuestros prejuicios con relación a las tradiciones orales de mal llamados pueblos primitivos como los inuit.
Cuando en el otoño de 1854 el explorador escocés John Rae llegó a Londres poco podía imaginar el recibimiento que sus compatriotas iban a dar a las noticias que traía. Después de casi una década de búsqueda infructuosa, por fin él había sido capaz de encontrar los primeros indicios de la suerte corrida por la expedición de Sir John Franklin.
Durante ese tiempo, más de veinte barcos habían sido enviados en su busca sin haber encontrado, después de un sinfín de padecimientos, ni la más mínima pista. Sin embargo, Rae, con un reducido grupo de exploradores de la Compañía de la Bahía del Hudson, había encontrado pruebas tangibles de cuál había sido el triste desenlace de los hombres de Franklin.
Según el testimonio de los esquimales que Rae había entrevistado, los barcos habían sido apresados por el hielo y su tripulación se había visto obligada a abandonarlos y dirigirse hacia el sur en busca de ayuda. En una larga y desesperada marcha, el hambre y las penalidades habían ido terminando con ellos. Rae no sólo podía aportar el testimonio de los esquimales que los habían visto primero con vida y luego muertos, sino también objetos. Algunos incluso llevaban inscritas las iniciales de los oficiales de los barcos.
Esquimales contra el Imperio
Hasta aquí la historia podría haber sido creíble por los británicos, a fin de cuentas aquello era una muerte heroica, muy propia de la época victoriana, en muchos aspectos similar a la que pronto tendría como protagonista al General Gordon en Jartum, frente a unas tribus del desierto.
Pero lo que hizo temblar los pilares de la sociedad imperial fue que los esquimales –un pueblo que todavía se encontraba en le edad de Piedra y cuyo nombre derivaba de su hábito de comer carne cruda– afirmaban que los exploradores británicos habían recurrido al canibalismo.
Fue tal su incredulidad y enojo con la información, que a punto estuvieron de matar al mensajero, en este caso a John Rae. Y cuando, poco después, se confirmó la historia narrada por los esquimales, los británicos prefirieron pasar página, olvidarse de Rae –al que nunca nombraron Caballero, cuando dieron ese mismo título a muchos otros con bastantes menos méritos–, y considerar a Franklin y sus hombres como unos héroes muertos en acto de servicio, sin entrar en más detalles.
La historia se repite
Aunque nos parezca mentira, la historia acaba de repetirse, aunque ahora los actores han cambiado un poco, aunque sólo sea de nombre, no de comportamiento. A los esquimales no se les llama así, sino “inuit” y la sociedad victoriana está representada por los científicos y gestores canadienses que acaban de protagonizar el descubrimiento de uno de los buques de la expedición de Franklin.
Entre los especialistas en búsqueda de barcos hundidos hay un dicho que encierra siglos de experiencia: “Los barcos no se encuentran en el mar, sino en las bibliotecas”. No tenemos más que pensarlo un poco para encontrarle una lógica aplastante. El mar es inmenso y no puede ser rastreado en su totalidad; luego, antes de salir a buscar un pecio, es necesario precisar la zona donde buscarlo, y eso sólo se encuentra en la información contenida en las bibliotecas.
En nuestro caso, durante siglo y medio la búsqueda en bibliotecas había sido estéril, dado que nadie sobrevivió para contarlo y, por lo tanto, toda la información sobre lo ocurrido se la llevaron con ellos a la tumba.
¿Toda la información? Aparentemente sí, pero no. Hubo unos testigos de excepción que los vieron: los inuit. Los escasos pobladores de esas regiones que contemplaron, desconcertados, la misteriosa aparición primero de unos barcos descomunales, y luego de unos hombres que vestían y hablaban de forma desconocida, dado que a aquella zona todavía no había llegado ningún occidental. Evidentemente, fue un encuentro que los inuit nunca pudieron olvidar, y puesto que en aquella época no tenían lengua escrita, lo fueron transmitiendo oralmente a sus descendientes.
Para nuestra sociedad, acostumbrada desde hace miles de años a registrar por escrito los acontecimientos, la tradición oral nos parece, cuanto menos, inexacta y propensa a todo tipo de equivocaciones y malas interpretaciones. Pero no es esa la opinión de los antropólogos, que insisten en que cuando un pueblo no tiene un soporte escrito, la transmisión verbal se considera un acto importante, casi sagrado, lo que reduce sustancialmente los cambios introducidos con el paso del tiempo.
Testimonios y restos
Por otra parte, John Rae no fue el único en preguntar a los esquimales lo que habían visto. Otros exploradores hicieron lo mismo pocos años después. Es decir, que se tuvo acceso no ya a información transmitida de una generación a la siguiente, sino que la crónica de los hechos se recibió de los mismos esquimales que vieron los barcos o que se encontraron primero con los supervivientes y luego con sus restos.
Y estos exploradores, británicos y norteamericanos, sí la registraron por escrito con todo lujo de detalles para publicarla y, desde entonces, se encuentra almacenada en nuestras modernas bibliotecas.
De haberla buscado, leído y, sobre todo, haber confiado en ella, se podría haber orientado y precisado la búsqueda que los científicos canadienses han estado haciendo durante años en las zonas donde había más posibilidades de encontrar los barcos. Porque, según los testimonios de los esquimales, al menos uno de los barcos pudo liberarse de los hielos y consiguió navegar desde el norte de la isla del Rey Guillermo hasta la zona sur, donde encalló y posteriormente se hundió en aguas poco profundas, ya que según el testimonio de los inuit, durante un tiempo se siguieron viendo los mástiles.
Precisamente esa es la misma zona donde hace unas semanas la expedición canadiense ha encontrado los restos de uno de los barcos, justo a tan sólo unos metros de profundidad. Por el momento, el hielo ártico ha impedido seguir con las investigaciones y habrá que esperar al próximo verano para que los buzos desciendan hasta el barco y puedan obtener información sobre lo ocurrido a la desdichada expedición de Franklin.
Aunque si nos atreviésemos a leer los testimonios procedentes de la tradición oral de los inuit, quizá podríamos hacernos una idea de lo que realmente les ocurrió a los exploradores. Yo, como soy un impaciente y no puedo esperar… pienso hacerlo inmediatamente. Ya lo contaré.